
GATOS
A principio del siglo, un día lluvioso y oscuro de un mes que no puedo recordar por más que lo intento, la viejita que vive en el callejón techado número 53 con la muchacha herpética y sifilítica que mide el sombrío grosor de una aguja,y su hijo ladrón, arribaron al pueblo. Es la vieja que cuando duerme despierta a todo el barrio y aún es capaz de mover de posición las estrellas porque cuando está nerviosa hace tronar la nariz y la garganta como si fuese Dios.
Ese día, que no recuerdo bien porque la memoria me sigue fallando, llegó ella al atardecer en aquel barco lleno de voces que no correspondían a ningún viajero, con la primera pareja de gatos de la isla. Caminó y caminó todo el santo día bajo un aguacero torrencial que sacudía todo. La anciana intentaba cubrirse vanamente con un pedazo de periódico que era la única señal de la época que comenzaba a vivir. Sólo ese periódico que se diluía bajo el agua conservaba la fecha de su entrada al pueblo.
Cuando cesó de llover después de tres días y tres noches que todo lo hundía bajo el agua, los únicos habitantes del pueblo, los que se habían quedado cuando la compañía bananera se fue para el norte, la encontraron en el quicio de una puerta. Los gatos caminaban sobre ella y le lamían el rostro dormido.
Los habitantes desaparecieron como si fueran sombras. Desde la ventana sólo miraban, supuestamente, el silencio, porque nadie vivía allí desde hacía años, en aquel puerto fronterizo. Nadie estaba para recibirla maquillada como en su juventud. La tristeza de 1a mujer era inmensa, pero no dejaba que se le asomara una lágrima. Mejor aún, se arreglaba el pelo con las uñas y con un poco de saliva en la palma de la mano se humedecía el rostro.
La indiferencia y la soledad la hacían abrazar los gatos como si sólo ellos habitasen esa esquina del mundo. Dejó de soñar y despertó. Las mascotas la seguían por todos lados. A poca distancia e podían ver las puertas cerradas a esa hora, y el sol que ahora salía para iluminar la humedad del lugar y dejar ver las aldabas y los candados derruidos desde que se fueron todos. No se sentía ni un alma, nada que viviera respiraba a esa hora de la comida cuando los fantasmas apagan los radios y dormían hasta que alguien recordara que había que abrir las puertas porque el sol se había ido. Mientras tanto no hay nadie. Entonces uno de los gatos habló con su ama:
-Candú, ¿podría saber dónde estamos?
-Nunca lo sabremos. Estamos fuera del mundo.
-¿No hay ratones aquí?
-¿Qué vamos a comer, Candú?
-Cállense, algún ratón aparecerá, si no haremos uno de plástico.
-¿Tampoco hay niños?
-Suena como si estuviéramos solos, pero puede ser falso. Hay puertas que no tienen cerrojos, sólo están juntas. No se desesperen.
-¿Por qué no hay pájaros sobre el mar ni sobre las ramas de algún árbol deshojado?
-No lo sé, es lo que de igual modo quisiera averiguar, pero somos extraños y debemos tener cuidado con hacer ruido. Puede ser que no haya policías en este pueblo, ni sirenas, porque nadie se enferma ni se muere de nada. Puede ser un pueblo feliz. A lo mejor hemos llegado al pueblo de los niños felices.
Estaban en la esquina de la estación. Un tren pasó sin hacer ruido. Siguieron viéndolo a medida que se alejaba, pero cuando se abrió la puerta de la estación, nadie estaba allí.
-A lo mejor la gente nos ve y se esconde, o quizá no tenemos capacidad para verlos. Quizás no llegamos en ningún barco y esto fue sólo un sueño, una broma pesada de alguien que cambió de posición las cosas para que nos pasemos la vida buscando, nada más buscando dónde acampar, hasta que el barco vuelva de nuevo a buscarnos como pasa cada vez que nos deja en un puerto.
Después de muchos días de buscar en vano una prueba de la existencia de alguien o de comprobar de qué zona nos llaman, quién canta o quién mueve una mecedora vacía después de haber dormido a los niños para que el sol no los queme a esa hora en que desaparecen las ciudades del trópico porque el sol prohíbe el tránsito de los ancianos y de los niños, entraron en la parte más solitaria de la bahía abandonada.
Seguían siendo las doce. Las puertas continuaban cerradas y los patios no tenían perros que estuvieran descansando por toda la vida del sol de las doce. Candú siguió hablando sola, quizás con los gatos silenciosos que la seguían, mientras contemplaban el aceite escurridizo de algún barco. Caminaron por toda la orilla, hasta la mina de sal, sin ver la sombra milenaria de algún pez diminuto, ni el retorno de un ave sospechosa. Sólo el aceite evaporado que desdibujaba sus rostros y un repentino viento que venía de las profundidades del horizonte, volvía a mecer los botes amarrados a un poste cortado de prisa.
-Debe ser un puerto de pescadores solamente.
-Sí, no cabe duda de que hay algunos pescadores. A lo mejor están en alta mar y no vienen hasta mañana. No pueden llevarse toda la familia a pescar, los perros, los pájaros, los gatos. A esta hora puede ser normal la ausencia, el aburrimiento. Tal vez vuelvan a las dos. Esperemos. Mejor sigamos conociendo el pueblo hasta que algo pase.
Regresaron por la acera opuesta de la calle principal mirando que las casas no tenían número, cada una estaba identificada por un color borroso y las calles no tenían nombres en los postes derruidos, sólo imágenes de pájaros. Luego a medida que caminaban, miraban hacia atrás y aquel pueblo desaparecía. Ya no había bahía.
El sueño de repente borraba el recuerdo, la imagen de aquella viejita que pedía frente al correo de la zona colonial, muy cerca de la casa del comendador Ovando, desde allá se puede ver el río Ozama. Un felino como yo, que he recibido la información de mi abuela, no tiene suficiente autoridad para recordar cómo llegaron los hermanos de ella a esta media isla. Sólo recuerdo que ella vino a la Avenida Isabel la Católica y llevó la carta a la oficina postal para sus familiares de Puerto Hermoso de quienes nunca recibió respuesta. Luego se acostó en el catre cerca de la sifilítica que se vino a vivir con nosotros desde el principio y durmió hasta que 105 gatos caminaron una y otra vez sobre su cuerpo debilucho de dos siglos. Luego se despertó por última vez y me dijo:
-Viene el barco, no lo pierdas, abórdalo inmediatamente, antes de que vuelva a irse y no tengamos esperanza.
Desde la bahía vimos que el barco encendió las luces y una mujer joven, parecida a la abuela, a la foto que se ha comido el tiempo y el silencio, se irguió e hizo ondear un pañuelo de muchos colores, que a medida que se alejaba se convertía en una gran bandera blanca de tonos indefinidos atada para siempre a ese mástil del tiempo y del olvido.
EL ROBO DEL GÉNESIS®
El hijo de la señora Antonieta Simón recibía en el mes de Julio del ‘94 la tercera amenaza escrita de que debía entregar el GÉNESIS®, o se expondría a una represalia que lo conduciría, sin posibilidad de avisarle a su madre, a un primer infierno. Según la misiva conminatoria, sería tomado como rehén del grupo A, que tenía interés en que se recuperase el juego secreto sin ningún retraso.
La madre del niño llamó al padre para que viniera a leer la carta que estaba sellada manualmente con un signo sombrío de cuervo picoteando un ángel degollado y luego la firma impersonal de alguien nombrado el Killer. Para no dejar de reforzar su decisión de que el niño corría peligro, concluía con un niño atravesado por un puñal agudo y la calavera de la muerte en pelotas.
El padre, aunque no quería creer que su hijo de apenas siete años estaba recibiendo amenazas semanales de un niño jefe de su misma edad, persuadió a la madre para que montara vigilancia y no lo dejara salir solo, a menos que un adulto estuvıera en compañía de él en la acera donde esperan los taxistas de una base fantasma.
Para evitar que aquella amenaza se materializara, el padrastro del niño hizo guardias durante todo el mes de octubre desde una posición de donde no podría ser visto con facilidad, hizo suya la azotea del edificio de enfrente y con una linterna verde estuvo esperando el ataque, que no se cumplió con efectividad para la fecha en que se esperaba.
El GÉNESIS®estaba en el cuarto del niño encerrado en una caja fuerte asegurada con un candado invisible. Nadie podría abrirla. No cabía la menor duda de que el juego resistiría un enorme incendio. El único temor era que encontraran la llave y esa última semana tenía previsto llamar al sacerdote para que la escondiera dentro de la parroquia del Monte Carmelo.
Sabían que estaba en peligro y si lo atacaban y moría, su madre no tendría más alternativa que entregarlo a los pandilleros. Ese domingo la madre le pidió a la tía, que estaba de vacaciones en la casa, que pusiera los cerrojos en todas las ventanas porque los amigos del Killer estaban mirando desde la esquina del semáforo en verde derribado en la esquina. La tía lo calmó:
-No te preocupes, nadie podrá entrar en tu cuarto.
-Puede suceder, tía, lo del vaporizador, como el día que te casaste con Raymond Labia.
-No hubo una razón válida para que alguien lanzara ese peo químico sobre las flores de la sala, cuando me iba de luna de miel con Ray, entonces caí desmayada en los brazos de tu padre, luego me sacaron para la acera con la ayuda del novio de tu madre, el padre de tu hermana y el padrastro tuyo. Todos los visitantes tuvieron que salir para la calle con los niños y el cura desmayado del barrio. Llamaba a su madre porque creía que había Ilegado el juicio, como ese día que fuimos a celebrar la llegada del verano a Orchard Beach, cuando nos arrastró un viento helado, repentino, lluvioso. Caíamos enterrados en la arena y luego nos agarramos con desesperación a los árboles que se desplomaban asustados por el viento, las mujeres oraban abrazándose en círculo y llorando con los rostros cubiertos de arena hasta que el pequeño tornado se fue.
-Tía, llama a Fabricio si dinamitan el GÉNESIS®, puede ser que al no podérselo llevar quieran detonar los fuegos que compraron para el 4 de julio. No dejes abierta ni una sola ventana. Pueden incendiar el apartamento con una vela romana, o las patas de gallina podrían quemar el colchón que compró mami el día que se casaron Raymond Chevalier y mi tía Reinalda.
-Ellos están así porque el día de la ganga se agotaron y éste era el último. No creo que vuelvan a sacar uno como el mío, va a ser muy difícil, a pesar de la demanda. Ellos no se portaron bien, no le llevaron las chancletas a su papá hasta el sillón donde mi madre tiene que levantarlo a orinar y a lo mejor no pusieron hierbas frescas debajo de la cama, ni compraron la malta morena que me dijo tío Julio que era buena para calmar 1a sed de los camellos que vienen de Fordham. Deben tener mucha hambre los de La Tercera porque las galletas y los cigarrillos Monte Carlo que compramos mi hermana Nadia y yo se los fumaron los magos orientales y no vi ni una sola huella de las que tu profesora paralítica me enseñó en el libro de Los Animales Del Desierto. No deberían fumar tanto los reyes después de un viaje tan largo y tedioso. Ese cartón de cigarrillos lo compró tía Somalia la semana pasada. Hoy en la mañana la vi fumando en su cuarto frente al letrero de “No Fumar” que Fabricio trajo de la 181 a mi madre, porque el novio de ella, que viene los sábados, no deja de fumar, ni se quita la gorra hasta que ella no se lo pide.
La semana siguiente Peter Simón pensó que todo estaba bien y que los proclamados asesinos del grupo A lo iban a dejar así y no lo iban a seguir a la bodega Rositas para pedirle que les cediera el GÉNESIS® por las buenas. Entonces volvió a salir a jugar a la acera porque su apartamento era muy pequeño y se mareaba mirando las paredes de flores artificiales y los espectaculares muebles coloniales denominados Luis XIV, que su madre compró con el dinero de la ropa interior.
Después que se cansaba de jugar con el GÉNESIS® que su padre le había prometido si pasaba del curso reprobado, y no hacía que su madre le gritara toda la noche que se bañara y que ayudara a la hermana a pronunciar una palabra difícil que le habían enseñado en Mount Hope, salía a la acera. Mientras tanto, su madre lo miraba por la ventana.
Desde la otra cuadra divisaron a Killer y su cuadrilla. Vinieron y se lo llevaron hasta la cancha de básquetbol apuntándole con una pistola cuarenta y cinco de plástico azul mientras los otros lo seguían con ametralladoras inteligentes de agua fría, de esos juguetes que su padre no quería comprarle. Y lo ataron al poste de luz y lo torturaron diciéndole que iban a lanzar otro vaporizador en la noche. Le contaron pesadillas, los peligros que corría él y su familia si no se deshacían de aquel juego cibernético lo antes posible. Luego lo desataron y lo pusieron en libertad para que lo pensara.
En la tarde llegó la última carta sin fecha en la que planteaban que podían negociar sin hacerle daño al niño, ofreciéndoles la alternativa de que se los vendiera ya que ellos lo dejarían jugar con él cuando lloviera y estuviera aburrido. El sobre tenía un sello seco con el relieve de un puñal ensangrentado que mataba un insecto.
La madre convocó la junta de vecinos y llamó a Fabricio, amigo de la casa, al novio y al padre del niño. El grupo decidió poner el caso en manos de la policía. Ese día al muchacho le robaron la gorra de los Toros y la cadena de 14 quilates a la salida de la escuela, entrando al parque solitario de Claremont, mientras esperaba a Fabricio, porque su madre no había salido del hospital y el tío Eduard Pereira no había terminado el trabajo en el cuarto oscuro a tiempo.
La junta de vecinos determinó que se negociara un encuentro en un parque solitario con los miembros de la pandilla y el Killer, que era un niño adoptivo cuyos padres habían huido al momento de él nacer y nunca se supo si aún vivían en alguna parte del planeta neoyorquino. Medía 5 pies y 3 pulgadas, los ojos negros y vivos le daban una expresión de odio y placer incomprensible. La madre adoptiva del Killer había hecho todo lo posible para encaminarlo correctamente hasta que aquél comenzó a ver películas de bandidos y gángsters y se mudaron en aquel barrio alegre y vulgar donde habían otros niños como él, que necesitaban de la protección de Dios. Durante el encuentro hablaron los niños y sus padres. La madre del niño Simón hizo un reclamo:
-Que antes de la firma del Plan De Paz los autores de la carta renuncien a su contenido y prometan escribir sobre no violencia.
-Aprobado, en frente de ustedes quemaremos el sello y las cartas, echaremos al fuego las armas inteligentes. (Fue la observación del Killer con el asentimiento de los otros).
El niño Simón prometió permitir que los demás leyeran y jugaran con el Génesis a discreción de su madre y del tiempo de hacer las tareas.
-Aceptado como positivo, de ahora en adelante nadie monopolizará el juego, ni lo rentará a otro para que lo use sin permiso de sus padres.
-Se eliminarán las escenas violentas para evitar que esto motive nuevos enfrentamientos – dijo el ministro que vivía en uno de los apartamentos del edificio Betania.
-Durante los días de clase nadie podrá encerrarse a solas con él. Queda prohibido obsesionarse con sus imágenes ociosas a menos que sea día feriado y no haya otras obligaciones. Hacer lo contrario podría ser mortal y hasta tendríamos como alternativa esconderlo para siempre. Fue la última acotación del hombre que maneja La Ruta 6 y que viene solo como observador vestido de civil.
Tomadas las actas de lugar, el secretario de 1a reunión sometió el documento para 1a firma y aceptación de todos. Luego se fueron al chorro que estaba en las proximidades del gimnasio.
EL TÍO PABLO
Al niño Juan Pablo Silié
Mi tío Pablo vivía solo cuando mi tía Felicia murió de asma. En la casa no había ni siquiera un gato. El perro había muerto de vejez el año anterior siguiendo la tradición de morir en el momento de orinar en un jardincito redondo. Un día dejó de entristecerse cuando miró por la ventana que sobre el alféizar había una pareja de pichoncitos sobre un nido que él no podía recordar porque estaba tan afligido con la partida de la única mujer de su vida, y con la idea de que no sabría cómo empezar, que se quedaba dormido con los ojos abiertos.
Estaba tan cansado el tío. Para esa época ya habían dejado de visitarlo y ya era demasiado tarde para que continuaran dándole el mismo pésame, los mismos amigos y familiares, que se fueron alejando para que él comenzara a vivir su nueva vida. La mujer de su juventud se había ido sin avisarle y le había dejado ahí todas la cosas que solía utilizar. Caminaba su propia casa sin entusiasmo hasta que recordó que no había mojado las plantas desde el velorio, ese acontecimiento lo asustó porque también iba a perder otras cosas.
Al subir la ventana, efectivamente habían desaparecido las flores, sólo quedaban algunas hojas y algunas raíces, pero en el fondo, poco a poco iba emergiendo algo así como un príncipe y dijo:
-El príncipe del aire.
Otra vez tendría otro príncipe rojo que no lo dejaría solo como tía Felicia. Luego sintió una humedad inusual y un leve aleteo de vida que emergía de algún reducto del aire. Unos pichoncitos se posaron sobre su cabeza y su hombro, luego ocuparon la salita desordenada. El tío Pablo retiró los insectos que habían traído los padres, dejando las ramas, la pequeña casa circular plantada sobre su aire descompuesto. En su imaginación volvió a recobrar la imagen de tía Felicia, diciéndole que limpiara el aire de esos insectos y que no dejara asentar una paloma ahí porque un día entrarían y se acabaría la privacidad.
Tío retiró la mano y se puso a imaginar que estaba húmeda y sucia. Ahí continuaban los insectos y los huevecillos transportados desde algún parque. Cerró la ventana. Respiró hondamente. Sacó de la gaveta un libro que hacía tiempo que no leía: El Mantilla. y en su imaginación llamó a Alberto, el hijo de la tía Felicia, volvió a los siete años del niño que ya hacía carrera universitaria.
El niño acompañaba a su tío los fines de semana al parque, por eso el tío le leía historias de animales que habían muerto durante una travesía y que renacían con el movimiento de una mano, con un deseo. Historias de fiestas en las que siempre moría la gallina o la paloma de alguien. A veces un becerro perdido en el momento en que nacían ardillas, en los parques o saltaban los peces de un niño criados en una batería negra en el fondo de un patio de risas y pájaros, algún conejo o gallina se ahogaban durante un incendio. Luego renacían por arte de magia como muchas veces creyó ver a tía Felicia fregando los platos del día y tendiendo la mesa para la cena. Creía que esas historias le estaban sucediendo a él, en ese momento, esas palomas y sus pichones escondidos en esa pared de aire.
-Mira Alberto, las palomas siempre han venido aquí. Antes de yo vivir aquí ya venían. Todos los años vienen a celebrar la Navidad. Se pasan las primeras horas del año y luego se van. Pero es aquí que comen alpiste. Ellas habitaban un edificio grande, alto, de gente que se iba durante el día y aparecía en la noche, o después de las cinco de la tarde, cansados, con sus hijos en la espalda. Venían de forma esporádica. A mi ventana llegaron unas, cuatro o cinco. Y como me gustaba verlas volar cerca de mí, las dejaba quietas para que no se asustaran, por eso me retiraba lentamente, en puntillas, sin hacer ruido, para verlas de lejos. Luego comenzaron a traer palitos, ramitas, hojas secas, restos de cartas destrozadas por el viento, migas de periódicos, gusanillos para la siesta y formaron lo que ves, esos nidos o casas circulares donde calientan sus huevos.
Un día se me ocurrió ponerles cartones para evitar que el viento destrozara sus casas y encerré muy cerca de ellas, entre cristales, al príncipe del aire para que no se lo comieran si hubiese una hambruna. Fue después de un tiempo que aparecieron los primeros pichoncitos, luego vinieron los tíos a visitarlos desde otras cuadras o a hacer círculos mandándole un mensaje de amor al grupo. Tenía noches de malos sueños y veía gatos que querían comérselos o recordaba los sacrificios de aves en la isla, enfrente de los niños con agua hirviendo y la lata donde se revolcaban antes de abandonar el amor del mundo. Después llegaban los padrinos a ver las aves muertas, los patos amarrados cerca de las jicoteas y las palomas con las alas cortadas cerca de los niños que cumplían año.
Una noche encontré las plumas de mi gallina sobre la puerta del cuarto de mi madre y mi hermano no había llegado de la calle donde vivíamos el año anterior. Cuando aparecían plumas en alguna puerta mi hermano no estaba en casa. Mi madre las usaba para rascarse los oídos, por eso no decía nada y había niños que se disfrazaban de indios con esas plumas que a mí me aterrorizaban.
Un día pensé comérmelas, tenía hambre y Felicia tardaba en venir de la fábrica. Cuando tenía los nidos en la mano me arrepentí. Seguí ayudando a esa familia a crecer para que otros se las comieran en algún sitio o para que se precipitaran sobre un tren que las asustaría haciéndolas morir de disgusto, tal vez del corazón, porque las palomas tienen un corazón frágil: cuando se cansan del ruido mueren sin saber sobre el pavimento de la avenida. Por suerte los gatos estaban en los primeros pisos.
Un día me horroricé al soñar que los padres de las palomas habían roto el cristal y se habían comido al príncipe antes de que yo lo cortara y lo pusiera sobre la mesa del comedor. Ese era el único recuerdo de Felicia: pensaba que un día iban a penetrar las habitaciones y ocuparían la casa convirtiéndola en un palomar sin que yo supiera volar. Eso no importaba. Era el príncipe del aire.
Después de mucho tiempo comencé a notar que todas las ventanas de los demás apartamentos y de otros edificios vecinos se estaban llenando de pichones y palomas y toda clase de aves. Notaba que esas familias crecían más rápido y era que estaban abandonando los parques, los árboles, los dinteles, las chimeneas, los rieles de una vía muerta. Los vecinos ponían sobre el quicio grandes cantidades de comida, alpiste, agua, nidos fabricados artificialmente. Noche a noche el aleteo no nos dejaba dormir. Abría la ventana y ahí estaban los pájaros aleteando en la noche.
Tuve la idea de cazarlas para que me dejaran dormir, pero no tenía arma. Luego noté que los vecinos hacían fiestas, dentro de las habitaciones, disparaban sobre las aves para reducir su población y mitigar el hambre que hacía escala en las noches. Lo hacían a discreción, sin aplicar los sacrificios más crueles, simplemente las freían con tostones y grandes botellas de vino con mamajuanas importadas del Mercado Modelo. Dos semanas y volvían otras que eran comidas como por arte de magia. Ellas no se daban cuenta. En la única ventana que ya no habían palomas era en la mía, por eso mandé a construir una campana que coloqué cerca de la pared del aire, próximo al príncipe de Felicia, para asustar a la primera que intentara comérselo sin permiso. LAS PALOMAS Y EL MAPACHE
Una mañana la niña Sarah estaba esperando a su madre que trabajaba en un hospital que está cerca de un río, desde donde se pueden ver los veleros ir corriente abajo arrastrando un sábalo gigante, y donde los enfermos se iban a recuperar de una enfermedad incurable a la orilla.
Ese día se puso a mirar por la ventana de su casa de muñecas. El sol maravilloso la besó en la frente. Sobre el suelo del jardín permanecían algunos copos de nieve completamente sucios por las huellas de los gatos de la cuadra y del perro que las perseguía desde el jardín del pino solitario. Ahí el primer sol de primavera no había podido hacer su trabajo porque todo el que pasaba por el frente de su capilla ardiente se quedaba mirando el pino que no crecía, vestido de blanco hasta las rodillas, los ojos, los brazos se emblanquecían levemente. Se veía quietecito como un niño a quien se le ha castigado con permanecer de pie hasta que cambiase de estación.
El pino era una regla verde para medir su crecimiento. De vez en cuando la madre la bajaba al jardín y la medía junto al pino para ver si no se iba a quedar enana como él. Tenían la misma edad, pero echaba de menos a su madre, quienvivía al sur. Fue tío Cristian que lo trajo de uno de esos viajes de Ohio. Su madre se lo entregó a mi tío porque no tenía cómo alimentarlo. Tenía una familia de pinos enorme que vivía de los milagros, de la suerte de la lluvia y del viento y papá pino ya estaba muy enfermo. Así que se lo regalaron a tío Cris Encarnación, que venía a fin de año con los regalos de mis primas, las hijas de tía Mirta.
El miedo a los aviones lo asustaba, pero venía a ver a mi abuela que no podía moverse porque le había crecidola pierna izquierda durante el invierno pasado. A tío Cris no le gustaba el mar ni la altura, ni las Tormentas en el desierto. Por eso dejó el ejército, porque no le gustaba el ruido de las ametralladoras. Prefería tocar un instrumento que lo hacía pensar en Mirta y en la isla de donde venía.
Ese día, cuando Sarah miraba por la ventana para ver si alcanzaba a ver a su madre por ese ojo mágico que había abierto con la respiración en el cristal de la capilla-ático, descubrió un ojo que comenzaba a borrarse. A lo mejor fue su hermano y ella no se acuerda que rompió la cortina para no tener que abrirla completamente, pero el del cristal había sido Sarah respirando intencionalmente sobre el azul plástico.
De un momento a otro aparecía dibujada sobre el cristal como una virgencita enana, y abría la ventana cuando veía que llegaba el mapache, que todos los días venía a comer al pie y luego se dejaba abrazar como un niño que tiene una amiga secreta, o un mozalbete que busca la libertad lejos de la tierra. Cuando el mapache comía ella lo abrazaba como al hermano de afuera. Las palomas de los techos vecinos volaban precipitándose al mismo tiempo sobre el quicio para compartir la charla, o disputarle una sonrisa mientras ella esperaba que su madre abriera de improviso la puerta de hierro negra sin buzones. Desde el frente otras palomas prometieron divisar a su madre desde la escalera de incendio, cerca de sus nidos, para que no se le cansara el cuello.
Cada paloma le contaba cómo había pasado la noche, qué sueños y desvelos habían tenido esperando un pichón en la escalera del súper Cuero, al borde de la chimenea clausurada de Mount Hope por donde se escondía el mapache.
Sarah conocía una por una todas las palomitas. Las que dormían sobre las ventanitas del último piso del 110 y las que venían de Anthony. Las vicisitudes, con el viento, el frío en las alas, en las patas, la falta de alpiste al pie de la ventana de doña Rosa que estaba operada de una úlcera. Hablaban del humo que no las dejaba conciliar el sueño, el humo espeso de la calefacción, el de los fumadores y la posición de los gatos esperando una oportunidad, un falseo en las alas para comérselas y los ladridos de los perros en la noche. Hablaban largamente de los pordioseros que no pegaban los ojos en el parque de Claremont por temor a ser robados por un lobo. Las palomas que por falta del árbol cortado donde la mujer que bebe los fines de semana en el 224 tenían que refugiarse en el edificio quemado de Morris y Mount Hope. Ahí habían hecho nido algunas, pero el ruido de las máquinas derribando las paredes, el de los constructores montados en un cisne o dentro de un flamingo amarillo destruyendo la acera o las grandes bolas de cemento que las habían hecho huir hasta la escuela de Walton. Las palomas del 110 tenían problemas con la música estridente y las luces que nunca apagaban los inquilinos.
Todas le tenían esa confianza a Sarah que hasta la invitaron a dar un paseo en lo que su madre llegaba del hospital del río, pero Sarah no quería que su madre entrara sola, o dejar de abrirle como lo hacía cuando ella tocaba el timbre oxidado o derribaba la puerta de hierro o llamaba desde el taller donde arreglaban los televisores de tío Néstor. Eso ocasionó los celos del mapache que ascendió las azoteas y las chimeneas más altas para poder verla por última vez.
Sarah se agarraba a las alas de las palomas más grandes, al principio tenía miedo, pero la suavidad de las plumas y la seguridad del vuelo la encantaron hasta el punto de que olvidó el tiempo, el hospital, el beso al pie de la puerta de hierro negra, y la ventana abierta por donde podía entrar el mapache y asustar a su mamá, que no lo conocía.
Fue un viaje maravilloso, eterno. En esta parte de la ciudad no había árboles, por lo que tenían que volar hasta encontrar las velas de alguna embarcación abandonada o un malecón tranquilo cerca del mar más próximo al hospital.
Volar requería prácticas, ejercicios, grandes alas, como las que de repente le habían nacido a Sarah sin que se hubiese dado cuenta. Eran alas prestadas que debía entregar al aproximarse a casa. Algunas veces se posaban a descansar sobre la antena de algún edificio lujoso, sobre los espejuelos de algún niño dormido o sobre algún árbol prisionero que crecía sobre la azotea de alguna mansión. Las palomas soltaban a Sarah en el aire para ver si movía los brazos y alcanzaba la velocidad de ellas, en los descensos la sostenían con más fuerza, y se detenían sobre un cine abierto al público. Aquella familia feliz de palomas concitaba la atención de otras y hacían círculos, dibujaban frutas en el aire, sueños, hacían magia de la que Sarah participaba como si fuera una de ellas.
Cuando por fin llegaron al parque que buscaban, se pusieron a descansar sobre la hierba verdísima. Luego iniciaban los entrenamientos de vuelo para los pichones, entre los cuales estaba Sarah. Las mariposas escapadas de los laboratorios señalaban los límites del vuelo, la postura, la posición del pico, la apertura de las alas. Los padres, los vecinos, los tíos y los primos hacían otra gimnasia, dormían hasta que anunciaran el regreso a Mount Hope. Los ejercicios respiratorios le daban más fuerza a los ancianos, a los que los pequeños les rascaban las plumas. Otros preparaban la comida del regreso para comer durante el vuelo.
El viaje fue muy divertido, pero Sarita Raquel llegó cuando su madre ya estaba en casa con su hermano mirando por la ventana a ver si el mapache aparecía y podía darle razón de ella. Fue entonces que él y su madre se quedaron absortos, o asombrados, sin poder hablar, cuando vieron que cuatro palomas mensajeras con las alas extendidas traían a Sarah de regreso. Las palomas se disculparon y asumieron la responsabilidad por el paseo que estaba previsto que terminara cuando su madre tocara el timbre y su hermano subiera con sus compañeros de estudio hasta la galería para jugar béisbol en el patio. La niña nunca supo lo que pasó, porque se había dormido durante el vuelo y la madre la acostó en el momento en que dejaba de leer El libro de las palomas.

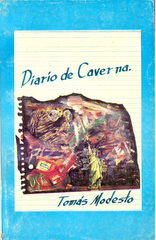



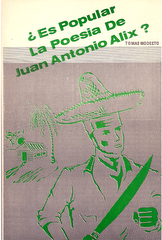



No comments:
Post a Comment